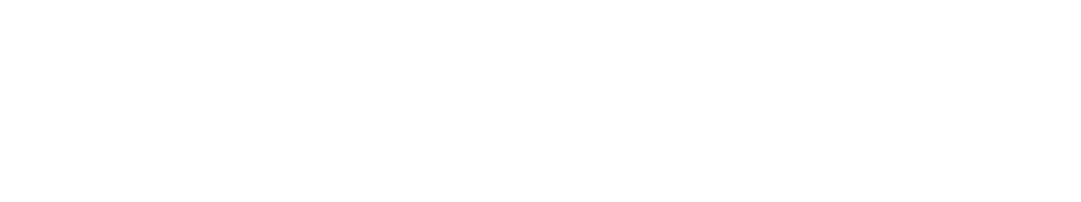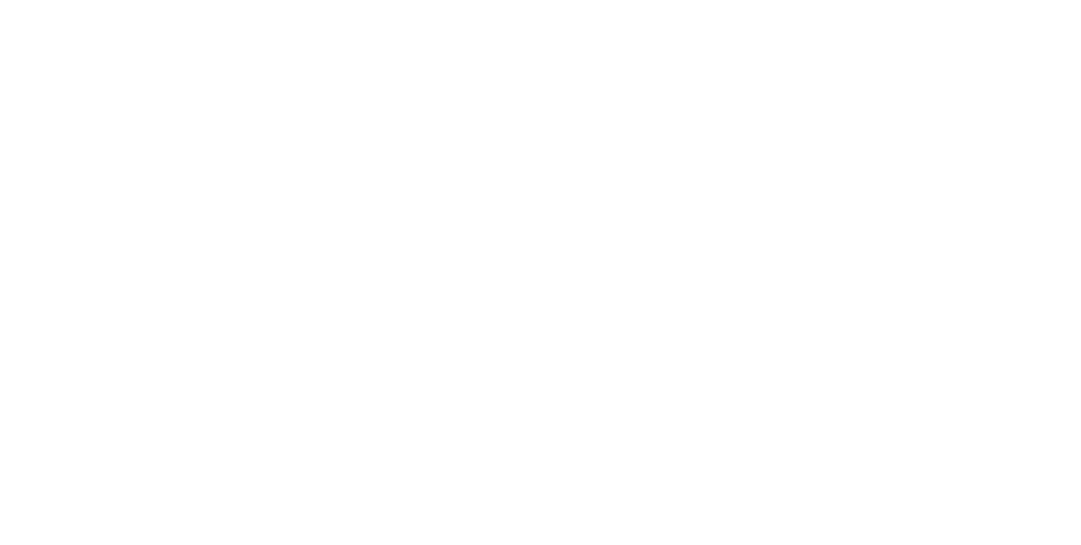Marvin Coto Hidalgo
En junio de 1967 un hasta entonces desconocido George Romero empezaba la filmación de su primera película junto a un reducido equipo de trabajo y un presupuesto ínfimo para los estándares del cine estadounidense. Una obra enmarcada en convenciones del género de terror, pero con un grado de comentario social y sensibilidad contra cultural que se sentía urgente en el año de su estreno, 1968.
Este acto a los márgenes de la industria y desde una ciudad como Pittsburg, lejana de ser un vibrante centro cultural, lleva a pensar que el hecho de que tal gesto sea a veces ignorado como parte de la historia del cine independiente norteamericano se debe más que nada a la tradicional marginación del cine de género más que a cualquier carencia estética de “La noche de los muertos vivientes”.
Las credenciales de feroz independencia y el legado estético de esta película, a casi medio siglo de su estreno, ya parece innegable. De ahí que si bien parecería un despropósito para algunos establecer una relación con directores como John Cassavetes o el mismo John Waters (alguien para nada ajeno al gore en todo caso) hay cierto espíritu común en ese impulso de salir a filmar una película, muchas veces con amigos, actores casi desconocidos o amateur y principalmente con muy poco dinero. Si el resultado final es un estudio tormentoso sobre las relaciones humanas, una comedia escatológica o la historia de muertos vivientes que buscan carne humana, ya depende de las obsesiones, afinidades y ambiciones de cada realizador, pero en cada caso, además de la estructura de producción, se puede detectar una mirada nada complaciente y hasta desencantada de la sociedad estadounidense.
En el caso de Romero, esta mirada no pretende la sutileza o la complejidad emocional, así como tampoco el abordaje camp o la sexualidad transgresora. En la tradición que intenta continuar y renovar, que es la del cine de terror serie B, sus herramientas son los arquetipos, los temores sociales más arraigados y la amenaza de la extinción humana. A esto le agrega esa sensibilidad renegada de la independencia de producción y un pesimismo que a solo un año del Verano del Amor podía parecer chocante, aunque no por eso menos contestatario.
Estos zombies que nunca se denominan de esa forma en la película, tampoco son los comunistas encubiertos de la ciencia ficción de los años 50 o las metáforas sexuales asociadas a los mitos del vampirismo y los hombres lobo. Por eso “La noche de los muertos vivientes” no es un mero pastiche del terror clásico realizado con el fin de reconfortar a la audiencia mediante algunos sustos pasajeros sino una puesta en actualidad de lo monstruoso y abyecto para las realidades norteamericanas de ese convulso año de 1968.
Como ya se ha señalado en innumerables ocasiones, solo el hecho de que el papel principal lo tuviera el actor negro Duane Jones ya resultaba una novedad en un país en donde la segregación racial se anuló unos pocos años antes. Que este personaje no solo fuera negro sino además el más razonable y valeroso de los que aparecen en la película, resultaba un comentario que no dejaba de ser poderoso a pesar de que en la actualidad nos pueda parecer un gesto en exceso subrayado.
La serie de imágenes y situaciones grotescas también resultaba de una crudeza inédita para la época. No podemos dejar de señalar que se trata de un filme en el que vemos a una hija convertida en muerto viviente devorando a su propio padre. Y dentro de todo esto destaca el impactante y arbitrario asesinato del protagonista a manos de la Guardia Nacional y un grupo de rednecks, final de un fatalismo tan contundente que lleva a pensar en que la estupidez humana resulta siempre más letal que cualquier horda de zombies.
Romero, como cineasta que trabaja con arquetipos, no teme delinear a sus personajes de manera superficial, pues sabe que resulta más efectivo para una película en la que los muertos vivientes se pueden convertir en una metáfora todo terreno, teniendo el potencial de representar tanto a los vietnamitas, como a los pobres, los negros o hasta las fuerzas del conformismo social (como pudimos ver en todas las secuelas que el mismo Romero dirigió). Por eso, en esa especie de familia efímera e improvisada que se forma en la casa asediada por los muertos vivientes encontramos una especie de pesadilla suburbana, con el outsider negro, la pareja joven típicamente estadounidense, la rubia en peligro, el patriarca blanco junto a su esposa infeliz y la hija pequeña agonizante.
Romero entiende que, a pesar de su carácter independiente y su sensibilidad contracultural, el placer del espectador no reside en caracterizaciones complejas o una trama cerebral sino en el suspenso y el miedo de percibir a esas criaturas hambrientas asediar de forma cada vez más intensa a esa disfuncional familia americana. Pero a partir de esta sensación de miedo que surge en el espectador se logra llegar a la reflexión clave sobre los horrores más cotidianos de la convivencia humana. Así, Romero, desde las generalizaciones que permite el género de terror encuentra una libertad que también forma parte de ese cine independiente y renegado que por un breve momento pareció ser el futuro de Hollywood.